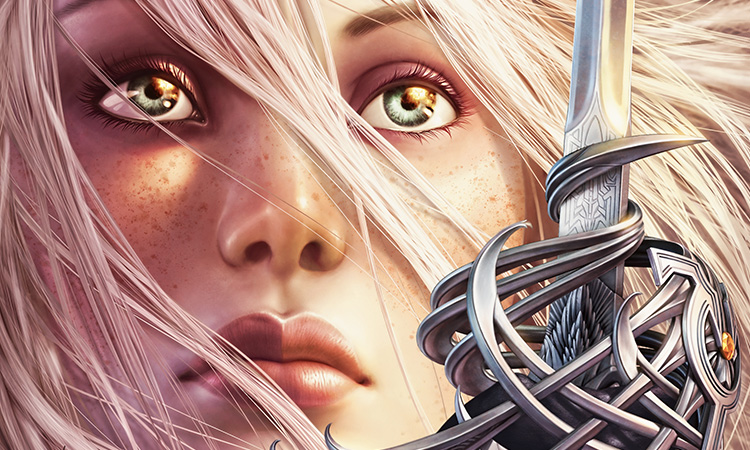El mundo de Innistrad se sume poco a poco en la locura desde hace
un tiempo; ya sean sectarios o cátaros, ninguna mente está a salvo.
Incluso los ángeles han sucumbido a la demencia. La mismísima Avacyn
enloqueció y la protectora se transformó en un monstruo que desató una
devastación inimaginable incluso entre los más devotos de su Iglesia. Y
entonces la destruyeron. Tras perder a su guardiana angelical, Innistrad
ha quedado expuesta a las abrumadoras fuerzas de la oscuridad y el mal.
Los pocos habitantes del plano que todavía no han perdido la cordura se
preguntan si ha llegado el fin. Ahora que el mundo ha perdido el
equilibrio e inicia su debacle definitiva, la gente reza para que algo o
alguien lo bastante poderoso y bondadoso como para suceder a Avacyn les
proteja de la oscuridad enloquecedora.
"Más rápido".
Había visto desde lejos el ataque del ángel contra Lambholt; el ser divino había descendido en picado y había desaparecido entre los tejados y las torres. Lo siguiente habían sido gritos de terror y destellos de luz. Momentos después, el ángel había resurgido con las alas ensangrentadas y su espada en llamas, lista para descender de nuevo.

El sonido desesperado del cuerno de un cátaro espoleó a Arlinn. Reconocía el timbre: era de la Noche Dorada. Reunió la energía del bosque y tensó los robustos músculos de sus piernas, impulsándose colina arriba. "Más rápido". Pero temió que fuera demasiado tarde. Se había derramado sangre, mas no solo angelical. También olía a sangre humana. De los cátaros. Arlinn se los imaginó con las armas dispuestas y pronunciando invocaciones mágicas. Sin embargo, no recibirían la bendición por la que rezaban; Avacyn no estaba allí para responder a sus plegarias.
Desde el altar de la Noche Dorada, el archimago Reeves hizo un gesto para pedir a Arlinn que se uniese Rembert y a él. Ninguno de los dos archimagos comprendía cuánto significaba aquel momento para Arlinn. Nunca lo entenderían del todo; no podía explicárselo. Para ella representaba mucho más que recibir la bendición del arcángel, por muy extraordinario que fuese aquello. Para ella representaba la libertad. Si explicara eso a los hombres devotos que tenía ante ella, todo se desvanecería.
Arlinn dejó de postrarse en señal de ruego y subió los peldaños para unirse a los dos archimagos. Reeves no le prestó atención, pero Rembert la miró con una sonrisa en sus labios finos. Arlinn correspondió el gesto lo mejor que pudo, aunque le temblaban los labios. Desvió la mirada hacia los detalles familiares que la rodeaban para tratar de calmar las sensaciones alternas de ansiedad y expectación que la invadían. La capilla del Distrito Elgaud era pequeña, pero no por ello sencilla. El altar brillaba con ornamentos dorados que mostraban el símbolo de Avacyn. Gruesas telas blancas decoraban el techo por todas partes, creando la sensación de estar en un refugio protegido y lleno de nubes de incienso; un lugar pacífico pero poderoso.
―En el nombre de Avacyn y por el poder que me ha investido su santa Iglesia, os confiero esta bendición. ―El archimago Reeves inició un cántico. Arlinn conocía bien los versos. Había escuchado aquella plegaria un sinfín de veces durante los últimos años, como la única cátara que había estado presente en las ceremonias de bendición de todos los archimagos. Había observado a sus predecesores en aquel mismo altar cuando estos se disponían a recibir la mayor de las bendiciones. Siempre se había preguntado si algún día lograría seguir sus pasos; siempre había dudado de sí misma, sentada en el banco más próximo al altar; desde aquel banco, siempre se había recordado que debía confiar en el poder de Avacyn. Y ahora, allí estaba.
―Arlinn Kord, os hago entrega de este manto, el símbolo del amor infinito y la protección constante de Avacyn ―dijo el archimago Reeves sosteniendo en alto la gruesa cadena dorada con el medallón brillante, el manto de la Noche Dorada.
En el momento adecuado, Arlinn inclinó la cabeza y Reeves deslizó la cadena alrededor de su cuello. El medallón pesaba más de lo que imaginaba. Podía sentir su peso en el pecho y su poder sagrado. Era el poder que necesitaba, el poder que había ido a buscar allí. La luz. El bien. La verdad.
Sabía que debía permanecer inmóvil durante la ceremonia, pero no pudo resistirse a tocarlo, a dejar que descansara en la palma de su mano y a recorrer su contorno con los dedos. Era hermoso y puro, y ahora era suyo.
―Sabes que estoy orgulloso de ti ―susurró Rembert posando una mano en su hombro mientras Reeves continuaba con el cántico.
Un cúmulo de emociones se agolparon en la garganta de Arlinn y le impidieron responder, pero sus ojos se encontraron con los de Rembert y esperó que él percibiera la gratitud en su mirada. Había sido el apoyo constante de Arlinn durante años, un mentor que la había motivado, que había tenido paciencia con ella y la había ayudado a desarrollar sus fortalezas. La conocía mejor que nadie... Y aun así, no conocía la verdad.
Arlinn apartó la mirada bruscamente. ¿Cuántas veces había querido decírsela? Pero no podía hacerlo. Si Rembert supiese la verdad, lo que era ella, su mano se vería obligada a volverse en su contra. El nudo de emociones en la garganta se deshizo y se deslizó hasta su pecho, donde se convirtió en una gélida sensación de culpa. Arlinn se encogió al notarla. Se había prometido a sí misma que no volvería a sentir culpabilidad después de aquella noche, pero ignorarla no era tan fácil como ella hubiera querido. En su mente destellaron imágenes de los cientos de amuletos que había elaborado para protegerse de la maldición de la licantropía. Del contacto de la luz de la luna en la piel. De los aullidos que oía a altas horas de la noche. Había mantenido aquello en secreto a todo el mundo. Tenía que hacerlo. Una licántropa no podría convertirse en archimaga de la Noche Dorada, y Arlinn tenía que conseguirlo. Aquello la salvaría de la maldición.
La bendición de Avacyn era más poderosa que el mal que moraba en ella. Gracias a ella contendría el salvajismo. Había trabajado durante años para conseguirla. Después de aquella noche, podría confiar en sí misma. Final y absolutamente.
Exhaló un suspiro que parecía que llevaba años conteniendo. Volvió a mirar a Rembert y sostuvo su mirada mientras Reeves completaba el cántico de la Noche Dorada.
―Oremos juntos. ―Reeves asintió en dirección a Arlinn y ella se unió a la última plegaria―. Gran Avacyn, protectora de todos, Bendita que nos da fuerzas, os...
―¡Una invasión! ―El grito cortó el aire cargado de incienso y las gruesas cortinas blancas ondularon, exponiendo el altar a la brisa fría que entraba por la puerta―. ¡Diablos en Havengul! ¡Hordas de ellos! ―Se trataba del cátaro Leighton, que corrió por el pasillo hasta el altar, espada en mano―. La Legión de la Noche Dorada os necesita ―dijo dirigiéndose a Reeves―. Han solicitado la ayuda de los archimagos.
―¡Cabalgaremos, pues! ―Reeves se quitó el manto ceremonial que cubría sus vestimentas y siguió a Leighton por el pasillo.
―Archimaga Kord, prepara tu espada ―indicó Rembert antes de ir en pos de Reeves.
Arlinn se sobresaltó. Se refería a ella. La había llamado por su título: archimaga―. Pero la plegaria... No hemos terminado. ―Sabía que era una tontería decirlo en un momento así, pero su mente daba vueltas y tenía las emociones a flor de piel. Llevaba mucho tiempo aguardando aquel momento y se sentía como si algo quedara inconcluso, como un hilo suelto en una capa de viaje que podría deshilacharse y deshacer el resto de la capa. Necesitaba saber que no dejaba cabos sueltos; necesitaba saber que era una archimaga, final y absolutamente.
Rembert abrió la boca como para reprenderla, pero su mirada se ablandó cuando vio los ojos de ella. Se detuvo junto a la puerta―. Antes de esta noche me preguntaste si consideraba que estabas lista para convertirte en archimaga de la Noche Dorada.
―Lo hice ―admitió Arlinn.
―Lo que dije entonces sigue siendo cierto. En mi mente, has sido una archimaga desde el momento en que llegaste. Jamás he visto a una discípula tan brillante y prometedora. Ahora tienes en tu nombre lo que siempre has tenido en tu corazón. Arlinn Kord, eres miembro de la Noche Dorada, compartes el sacramento que nos mantiene unidos, que nos une al ángel y entre nosotros, siempre. Hayamos completado o no la ceremonia, es oficial.
―Entiendo. ―Arlinn intentó sonreír. Era oficial. Con eso le bastaba. Sin embargo, deseaba tener una sensación más fuerte; había imaginado que, llegado el momento, una sensación de poder y libertad la habría embargado.
―Han convocado a la Noche Dorada. ―Rembert abrió la puerta―. Debemos partir.
―Sí, cabalgaremos. ―Arlinn cruzó el pasillo con premura.
―Sin embargo... ―Rembert carraspeó cuando salieron de la capilla―. Sería un descuido por mi parte ignorar el deber de la Iglesia y no asegurarme de completar la última plegaria.
―¿Eh? ―Arlinn se quedó mirando al archimago.
―Terminémosla por el camino. Gran Avacyn, protectora de todos... ―recitó Rembert.
Completaron juntos la última plegaria a Avacyn, pronunciando las palabras entre resuellos en la gélida noche mientras cruzaban a toda prisa el Distrito Elgaud en dirección a los establos. Cuando montó en su caballo, Arlinn era una archimaga; lo sentía en el alma.
La localidad de Havengul estaba en llamas. Como había advertido Leighton, se toparon con hordas de diablos colgando de todos los árboles, columpiándose en las vigas de los tejados y bailando en las calles. Un grupo de aproximadamente una decena brincaba entre los edificios más elevados y arrojaba bolas de fuego a cualquier cosa que aún no ardiera, o incluso únicamente para avivar las llamas. Un engendro subido a la cabeza de un anciano lo acuchillaba desde arriba con sus dedos puntiagudos, mientras otros dos le sujetaban las manos para que no se quitara al primero de un manotazo. Otro diablo atormentaba a un joven que parecía a punto de desmayarse, rasgándole diseños viles en la piel con sus uñas cubiertas de tierra y derramando la sangre justa para mantenerlo vivo, pero causándole tanto dolor como para que deseara no estarlo. Las carcajadas de los monstruos se oían por encima del crepitar de las llamas; sus pulmones no se veían afectados por el humo asfixiante que había vencido a muchos lugareños. Arlinn odió inmediatamente a los diablos.

Arlinn se agachó junto a los restos en llamas de un carruaje volcado y tendió la mano bajo la madera ardiente para atraer a un niño reticente. Otro ángel, Olaylie, volaba por encima de ellos para mantener a raya a un grupo de diablos que amenazaban con saltarles encima desde un tejado.
―No podré contenerlos mucho más ―avisó Olaylie a Arlinn. El ángel empaló a un diablo con su lanza, pero otros cuatro atraparon el arma e iniciaron un feroz tira y afloja.
―Dame la mano ―rogó Arlinn estirando los dedos hacia el niño. Tenía que apresurarse.
―N-no, los diablos me quemarán si salgo ―protestó con miedo el niño. La madera del carruaje crujió.
―Sé que estás asustado, pero no te preocupes. ―Arlinn no quiso decirle que moriría calcinado si no salía de allí; no quería alarmarlo aún más―. El ángel de ahí arriba y yo te protegeremos. ―Estiró el brazo un poco más, pero el niño seguía aterrado.
―Pero solo sois dos. Y hay muchos diablos. ―Echó un vistazo por una abertura en la madera justo cuando una tabla en llamas se desprendió del cuerpo del vehículo y cayó junto a Arlinn.
―¿Sabes quién es Avacyn? ―El tiempo se agotaba y, como no conseguía que el niño confiara en ella, Arlinn decidió recurrir a su fe.
El pequeño asintió.
―Entonces sabrás que ella es más de lo que yo jamás seré, más de lo que incluso ese ángel sagrado será jamás. Avacyn te ayudará si nosotras no podemos.
El chico escuchó las palabras de Arlinn, pero ella no sabía qué reflexionaba tras sus ojos marrones. Solo podía esperar haberlo convencido―. Reza conmigo ―le insistió―. Pediremos ayuda a Avacyn juntos. ―Eligió la plegaria que le parecía más familiar, confiando en que él también la conociera―. Gran Avacyn, os rezo en este momento de necesidad. Os pido que...
―¿Cómo lo sabes? ―la interrumpió el niño―. ¿Cómo sabes que nos ayudará? Y quiero una respuesta seria, no una excusa para hacerme salir. Sé cómo sois los adultos y no voy a dejar que los diablos me atrapen por tu culpa.
Esta vez fue Arlinn quien escuchó las palabras del niño. Oía las alas de Olaylie batiendo con furia y sentía el calor de las llamas de los diablos, pero la mirada del niño ejercía más presión que las otras dos cosas juntas―. Te daré la respuesta más seria que conozco. Sé que Avacyn te ayudará si rezas porque me ha ayudado a mí. Una vez me ocurrió algo muy malo y tenía miedo de estar sola, pero descubrí que no lo estaba. Avacyn me salvó.
―¡Deprisa, archimaga Kord! ―apremió Olaylie desde arriba. El carruaje se inclinó sobre sus cabezas.
―Dame la mano, por favor. ―Arlinn estiró los dedos todo lo que pudo y estuvo a punto de sujetar al niño por el codo.
―¿Eres una archimaga? ―La expresión de duda del pequeño se tornó en asombro.
―Lo soy. ―Arlinn bajó la mirada hacia el medallón que colgaba en su cuello mientras arqueaba la espalda para soportar el peso de la madera caliente y resquebrajada.
―Eso lo cambia todo ―dijo el niño―. Está bien. ―Se movió con cuidado y lentamente. Arlinn contuvo el aliento mientras la pequeña mano se acercaba a la suya.
El carruaje gruñó sobre sus cabezas como una bestia. Arlinn rezó su propia plegaria. "Gran Avacyn, dadme fuerzas para salvar a este niño inocente". Sintió el manto de archimago resplandecer con vida en su pecho. La bendición de Avacyn se agitó en su interior. Rezó por el niño en voz alta―. Protectora de nuestro mundo, llevadnos sanos y salvos a vuestro santuario. ―La agitación se convirtió en una oleada abrumadora de poder sagrado. Cuando la mano del niño tocó la suya y Arlinn tiró de él para sacarlo de debajo del carruaje, un impulso divino los envió rodando por el suelo justo antes de que la estructura se derrumbase.
El ángel Olaylie descendió y protegió a Arlinn y al niño de las astillas en llamas y los ataques de los diablos. El pequeño gritó de miedo.
―Estamos a salvo. ―Arlinn hundió la nariz en el pelo enmarañado del niño e inspiró su olor a vida―. Estás a salvo. ―Lo acunó acariciándole la cara―. Ahora voy a llevarte a la iglesia. ―Separó la mano de la cabeza del niño y se le hizo un nudo en la garganta: tenía los dedos manchados de sangre. Su corazón pospuso el siguiente latido; se negó a mantenerla con vida hasta que estuviera segura de que el niño viviría. Examinó su cabeza en busca de la herida, luego los hombros y el cuello. Nada. Pero había más sangre. Y luego cada vez más. Una gota roja cayó en la mano de Arlinn. Levantó la vista.
Olaylie se tambaleaba en el cielo con un diablo aferrado a su espalda, que la acuchilló en la cabeza con sus dedos como agujas. Un segundo diablo se abalanzó sobre su pierna y un tercero saltó sobre su hombro. Los tres clavaron sus manos impías en la carne pura del ángel. Olaylie lanzó un grito.
Arlinn nunca había visto sangrar a un ángel. Era como si la hubieran acuchillado a ella misma en la cara, como si el grito de agonía que resonó en el pueblo fuera suyo.
Una gota de sangre cayó en la mejilla de Arlinn. Percibió su aroma: la sangre del ángel olía como los árboles de los bosques, como el aire de los cielos y las aguas de los mares. Era un aroma embriagador y cargado de poder sagrado. Su lugar no estaba fuera del cuerpo del ángel. Quiso ayudar y gritó el nombre de Olaylie desesperadamente, pero entonces se acordó del niño que protegía entre sus brazos. Bajó la mirada hacia él; la sangre del ángel le manchaba la cara.
―¡Salva primero al niño, archimaga Kord! ―tronó la voz de Olaylie desde lo alto; había sido una orden, pero luego la acompañó de una súplica más suave―. Arlinn, por favor, salva primero al niño.
Arlinn hizo todo lo posible para apartar la mirada de los diablos que desgarraban la piel del ángel. Si hubiera seguido contemplándolo un segundo más, no habría podido cumplir la orden de Olaylie. Volvió a tender la mano al niño―. Ven conmigo.
Esta vez no dudó. El pequeño dejó que Arlinn le guiara por el centro de Havengul y ambos corrieron hacia el santuario. Su débil voz entonó una plegaria por el camino―. Gran Avacyn, ayuda a ese ángel, por favor. No dejes que los diablos la hagan sangrar. Le están haciendo daño.

Sus instintos le dijeron que protegiese a los cátaros. Mostró los dientes y acechó con cautela desde los matorrales; no podía esperar eternamente a que se presentase una oportunidad para atacar.
―¡Sujetadla bien! ―Una voz familiar detuvo a Arlinn. Sus orejas giraron hacia el sonido―. ¡No aflojéis esas cuerdas! ―Las piernas de Arlinn se tensaron. "No puede ser". Pero no cabía duda de que el cátaro que apareció rodeando al ángel y gritando órdenes a los demás era un archimago―. ¡Arqueros, apuntad! ―Aunque el rostro de Rembert estaba rojo por el esfuerzo y cubierto de polvo, las tres cicatrices blancas que bajaban desde las mejillas hasta la mandíbula llamaban la atención bajo la luz de la luna.
Arlinn sintió un nudo en el estómago al verle, al recordar lo sucedido. Se replegó hasta la arboleda, con la cola baja. Posó una de sus patas traseras en una rama. Si ver a Rembert no la hubiera inquietado tanto, sus instintos salvajes habrían tomado el mando de su cuerpo y habrían cambiado el peso a la otra pierna; sin embargo, en aquel momento era más humana que salvaje y su mente daba vueltas, distraída y demasiado lenta. La rama se partió... y el ángel giró la cabeza hacia su posición como un resorte, clavando la mirada directamente en la espesura donde se ocultaba Arlinn. El ángel compuso una sonrisa inquietante y levantó una mano―. ¡Un monstruo! ―exclamó señalando a Arlinn―. ¡Ahí, entre los árboles! ¡Un monstruo!
Varios cátaros se volvieron para mirar, entre ellos Rembert. Divisó a la licántropa antes que los demás, ya que sabía lo que buscaba. Sus ojos se encontraron con los de Arlinn y entonces se llevó una mano a la cara; sus dedos recorrieron la cicatriz más larga. Arlinn sintió un escalofrío.
―¡Ahí! ¡Un licántropo! ―gritó un cátaro, lo que sacó a Arlinn del trance del pasado.
Los soldados sagrados retrocedieron instintivamente y se acercaron más al ángel. "¡No!", quiso gritar Arlinn, pero ellos solo habrían oído un gruñido que empeoraría la situación. Sin embargo, ya había empeorado igualmente. Aquel descuido había sido todo lo que necesitaba el ángel. En una demostración de fuerza demencial, extendió las alas con tanto ímpetu que se liberó de las cuerdas que la retenían.
―¡Detenedla! ¡Sujetad las cuerdas! ―gritaron los cátaros, pero ya era demasiado tarde.
―¡Impuros! ―chilló el ángel cuando levantó el vuelo. Una vez en el aire, arrancó la flecha alojada en su vientre y la arrojó contra una joven cátara―. ¡Acabaré con vosotros!
Arlinn se enfureció al ver desplomarse a la joven, sin vida. Su naturaleza salvaje se apoderó de ella y la impulsó hacia el ángel con las fauces abiertas... Pero sus dientes se encontraron con una gruesa rama. Rembert la blandía a modo de arma contra ella y ahora tomaba impulso para golpear de nuevo. Arlinn esquivó el golpe, pero sus patas resbalaron en el fango del claro, empapado con la sangre del ángel. Se levantó rápidamente, pero gañó cuando el tercer golpe de Rembert la alcanzó en la cola.
―¡Atrapadla! ―ordenó Rembert a los otros cátaros. Volvió a atacar a Arlinn mientras ella se ponía a cubierto tras un tocón―. ¡Atrapad al monstruo!
Las espadas sisearon y las flechas volaron, algunas hacia el ángel y otras hacia Arlinn.
"¡Parad!". Quería pedir a Rembert que se detuviera. Quería decirle que ya no era el monstruo que había conocido. La verdad era que nunca lo había sido.
El humo de los incendios le oscurecía la vista, pero no tanto como para impedirle distinguir el horror que tenía ante sí. Había al menos una docena de diablos colgando de Olaylie, tirándole del pelo, arrancándole las plumas y arañándole la piel.
―¡Alto! ―chilló Arlinn―. ¡Soltadla!
Los engendros soltaron una carcajada y le lanzaron una lluvia de hechizos de fuego. Arlinn desvió el ataque con su espada y siguió avanzando, acercándose―. ¡Cuando os alcance dejaréis de reíros!
Como si su amenaza hubiera sido el final de un chiste horrible, los diablos prorrumpieron en carcajadas feroces y sus patas huesudas temblaron de la risa. El que se había posado en la cabeza de Olaylie señaló a Arlinn y dio un chillido que los demás parecieron entender como una orden. Todos a la vez, los diablos tiraron de las alas de Olaylie e hicieron que cayera en picado. Se regodearon cuando el ángel se estrelló y salió rodando por el suelo, incapaz de volver a levantar el vuelo.
Arlinn cargó contra ellos concentrando en su espada toda su fuerza, todo el poder divino que podía reunir. Rezó mientras lo hacía―. Avacyn, guiadme. Concededme vuestro poder sagrado; si alguna vez lo he necesitado, es ahora. ―Atravesó corriendo el fuego que los diablos arrojaban contra ella, sin temor a quemarse. Su espada alcanzó a uno directamente en el pecho. La extrajo y acuchilló a otro. Y luego a un tercero. Sin embargo, antes de que pudiera golpear de nuevo, una decena de engendros se le echaron encima desde los tejados.
Arlinn apenas tuvo tiempo de entonar una plegaria en silencio. "Avacyn, son demasiados. Ayudadme". La apresaron por la espalda con unos dedos puntiagudos que atravesaron su jubón. Se giró dando un tajo en busca del diablo agresor, pero este se había pegado a su espalda. Sintió el peso de otro que se unía a él, y luego un tercero. Sus colas abrasadoras se enroscaron alrededor de su cuello. Sus uñas se clavaron en sus hombros y su espalda y tiraron de ella hacia abajo. Sus carcajadas invadieron sus oídos mientras la arrastraban hacia el suelo. "Avacyn, por favor".
No hubo respuesta.
El dolor era inmenso, pero peor aún era ver al ángel delante de ella, luchando contra la horda asfixiante. Entre la sangre y los diablos, solo había rojo donde antes había estado el blanco puro de Olaylie.
―¡No! ―Arlinn luchó por levantarse, pero ella también estaba a punto de quedar sepultada bajo los engendros. Por sus mejillas corría un hilo cálido, pero Arlinn no sabía si era de lágrimas o sangre. Aquello no estaba bien. Las cosas no podían terminar de aquella manera. Era una archimaga de Avacyn. "¡Avacyn!". Arlinn luchó contra los zarpazos y los mordiscos y alcanzó con la mano el medallón que llevaba al cuello. Sus dedos aferraron el manto de los archimagos de la Noche Dorada. "Avacyn, os lo ruego, acudid en mi ayuda". Esperó y se entregó al poder de la protectora; necesitaba poder para salvar al ángel. Pero no obtuvo nada.
Justo fuera del alcance de Arlinn, Olaylie prorrumpió en un grito, una explosión de sonido liberada después de haber resistido el dolor durante mucho tiempo. El alarido del ángel contenía una agonía tan grande que partió la noche en dos.
Arlinn sintió el poder del dolor en el grito de Olaylie y, al igual que la noche, ella también se dividió en dos.
La licántropa emergió bajo los diablos. Sus fauces lanzaron una dentellada. Atraparon por la garganta al engendro más próximo. Separaron la cabeza del resto del cuerpo. La arrojaron volando por el patio.
Más.
Sus garras acuchillaron torsos huesudos. Cercenaron colas. Lanzaron cuerpos por los aires.
Más.
Los huesos crujieron.
La carne se desgarró.
Los espinazos se partieron.
Los cadáveres volaron por doquier.
Más.
Plumas.
Las fauces de la licántropa se llenaron de plumas.
El sabor de la sangre angelical. Embriagador. Ambrosía. Perfección.
Los ojos del ángel reflejaban su conmoción. Se levantó, se elevó, pero no lo bastante rápido. Las garras de la bestia la alcanzaron en una pierna y se clavaron en la pantorrilla. El placer de dañar aquella piel perfecta era inigualable. La licántropa atrajo a tierra a su presa y se lanzó a por su carne con los dientes.
―¡Suéltala!
La mujer lobo se giró hacia el origen de la voz. Era un humano, un hombre con una espada en alto. Le rajó el estómago por la mitad. Su sangre y sus vísceras se derramaron.
Más.
Se volvió hacia el ángel, pero otros humanos se acercaron. Asestó un zarpazo a una espada que descendía hacia ella y el arma salió volando; acto seguido acuchilló el brazo que la blandía, separándolo del cuerpo. La humana cayó. La licántropa pisó con fuerza el miembro cercenado y aplastó el hueso solo para oírlo crujir. Luego cortó en pedazos el resto del cuerpo.
Otro humano cargó contra ella; su espada y su escudo resplandecían con una luz cegadora. La bestia se situó tras él de un salto. Una embestida, varias cuchilladas y el humano cayó hecho trizas a los pies de la licántropa.
Más.
Uno tras otro, todos murieron a manos de ella.

La bestia se impulsó hacia arriba y lanzó un violento zarpazo al ángel brillante. Sus garras golpearon primero, seguidas de sus dientes. Arrancó de un mordisco la punta de un ala. Un bocado de plumas, hueso cartilaginoso y sangre.
El ángel perdió altitud. La licántropa volvió a saltar, esta vez a por la otra ala. La arrancó de cuajo. El ser divino cayó en picado.
Mientras la licántropa se acercaba lentamente al ángel abatido, esta se puso en pie, se alejó cojeando, trató de huir, trató de volar... y fracasó. La mujer lobo se abalanzó sobre ella y la derribó. Sus dientes se clavaron en la carne tierna. El grito del ángel se fundió armoniosamente con el sabor de su sangre.
La licántropa nunca tendría suficiente.
―¿Archimaga Kord? ―La pregunta captó su atención. Se giró, hambrienta. Un humano vestido con armadura y gabardina dirigía una espada temblorosa hacia ella―. ¿Arlinn?
La mujer lobo ladeó la cabeza. El nombre que acababa de pronunciar el humano le causó una mala sensación; la perforó como un cuchillo.
―Por lo más sagrado... Eres tú ―dijo el hombre señalando el pecho de la licántropa.
Gruñó, pero no pudo evitar mirar hacia abajo. Vio el colgante que llevaba al cuello, en una cadena. Algo dio un tirón en el fondo de su mente. Avacyn. Abrió y cerró las fauces y apartó la mirada. Clavó la vista en el suelo. En los cuerpos. Había cuerpos por todas partes. Cátaros muertos. Demasiados. Los reconoció a todos. Leighton. Reeves.
Su mente ardía.
No.
No.
―Arlinn, ¿qué has hecho?
La licántropa se volvió hacia Rembert, cada vez más furiosa. ¿Por qué se había acercado? ¿Por qué había hablado? Él tenía la culpa. Erizó los pelos del cuello y gruñó. El humano retrocedió, pero ella era más rápida. Se acercó de un salto, le dio un zarpazo y sus garras cavaron surcos en la mejilla del hombre. Su víctima gritó y blandió su espada hacia ella mientras retrocedía.
―¡Eres un monstruo! ―exclamó con la cara cubierta de sangre.
La licántropa aulló de angustia. La verdad que invadía su mente crecía poco a poco, se escapaba a su control, hasta que la realidad llenó incluso el último rincón y amenazó con atravesarle el cráneo.
―Que Avacyn te perdone ―dijo Rembert levantando su espada.
La mujer lobo no retrocedió. La espada le proporcionaría alivio. Que golpease. Ya no podía soportarlo más.
El acero destelló y la mente de la licántropa se partió en dos.
Había tenido mucho tiempo para pensar en esas cosas desde aquel remoto día en que viajó entre los planos por primera vez, cuando su mente se partió en dos. La espada de Rembert no había llegado a golpearla. Arlinn había abandonado el mundo, había dejado atrás los horrores que había cometido: el cuerpo del archimago Reeves, el cadáver despedazado, ensangrentado y sin vida del ángel Olaylie, el brillo en los ojos de Rembert. Había llegado al bosque de otro mundo.
Le había resultado imposible medir el paso del tiempo en aquel lugar; no quería hacerlo. El tiempo no tendría que haber continuado pasando para ella; su vida tendría que haber terminado. En cierto modo, lo había hecho. El otro mundo era como un purgatorio. Mientras estuvo allí, jamás había recuperado su forma humana. Había continuado siendo un monstruo en el exterior, pero al mismo tiempo no podía huir de su mente humana ni de los recuerdos de sus atrocidades. Las dos partes de ella habían librado una guerra y su alma había quedado atrapada en el fuego cruzado.
Al final, Arlinn había agradecido que fuera así, puesto que aquel estado de doble vida la había obligado a ver la verdad.
Se había equivocado al pensar que convertirse en archimaga cambiaría quien era, lo que era. Desde el primer momento, cuando los aullidos de la manada de Mondronen la habían maldecido, había buscado soluciones externas en los amuletos, en las plegarias, en Avacyn. Se había dicho a sí misma con mucha seguridad que el ángel y el poder sagrado de la Iglesia podrían restaurarla. Lo que no había entendido era que no estaba rota, no como ella creía. Era lo que era y siempre lo sería. Era feroz y salvaje, una depredadora, pero también era buena y honrada, una protectora. No podía hacer desaparecer una parte de sí misma; no podía huir de la mitad de su esencia. Tenía que ser ambas cosas. Tenía que confiar en sí misma para sentirse íntegra. Su salvación nunca había estado en manos del ángel Avacyn: había estado en las suyas.
Tardó muchos años, pero Arlinn por fin regresó a Innistrad, confiando en volver a poner un pie en el mundo que había dejado atrás. Aquel fue el momento en el que realmente obtuvo el control de sus poderes y de sí misma. Sus transformaciones empezaron a ocurrir con facilidad, bajo su control. Siempre era dueña de su mente, pero esta se beneficiaba del poder salvaje de su forma física. Ya no era una cáscara vacía ni fingía u ocultaba su naturaleza: era todo lo que debía ser.
Arlinn caminó por la tierra húmeda. Su nariz, excepcionalmente sensible incluso en forma humana, reconoció olores familiares que evocaban recuerdos. Demasiados recuerdos como para contarlos, todos amenazando con hacerla llorar debido a la angustia que arrancaban de su interior. Era la primera vez en años que ponía un pie en el Distrito Elgaud. Creía que el primer paso sería el más difícil, pero los cien siguientes, los que la condujeron a la puerta del archimago Rembert, fueron los que le resultaron casi imposibles.
Creía que estaba preparada. Se había reunido con todos los demás; había visitado las tumbas de Reeves, de Leighton, de todos. Había rezado en las iglesias de Avacyn por toda Nephalia, pronunciando letanías de confesiones y desagravios. Había hablado con los ángeles, los había mirado a los ojos, había admitido sus actos y había sido juzgada a su sombra.

―¿Cómo te atreves? ―Rembert sostenía un amuleto luminoso; había preparado protecciones contra ella. El corazón de Arlinn se retorció de agonía. Aquel era el mismo hombre que antaño había creído completamente en ella, en la bondad de su alma. Ahora no se sorprendería si su antiguo mentor opinaba que no tenía alma―. ¿Cómo osas poner un pie en este lugar sagrado?
―Por favor, archimago Rembert, vengo a...
―¡Eres un monstruo! ¡Una bestia homicida! ―Le arrojó el amuleto al pecho y le escupió a los pies.
―Por favor... ―intentó decir Arlinn otra vez, retrocediendo―. Entiendo cómo debes de sentirte y sé lo que hice. No tengo manera de enmendar el pasado, pero ya no soy lo que era antes. Ahora puedo utilizar mi don para hacer el bien. Quiero ponerlo a vuestro servicio, al servicio de la Noche Dorada. Quiero ayudar. Puedo controlarlo.
―¡Ja! ―Rembert desenvainó su espada bendita―. El control es una mentira que te dices para vivir contigo misma cuando tienes este aspecto. ―La señaló con la espada, refiriéndose a su forma humana―. Pero incluso ahora, debajo de esa carne falsa, eres un monstruo. Siempre lo serás.
―Puede que sea una licántropa, pero no soy un monstruo. ―Arlinn se mantuvo firme a pesar de que Rembert había acercado su arma, que ahora brillaba―. Soy miembro de la Noche Dorada y siempre lo seré. Tú mismo lo dijiste.
Rembert se abalanzó sobre ella, le plantó una mano en el hombro y la estampó de espaldas a la puerta. Entonces le puso el filo del arma al cuello. Arlinn no opuso resistencia: no permitiría que Rembert despertara su lado salvaje―. Dijera lo que te dijera antes de saber lo que eres, cuando me ocultaste la verdad, no te servirá como argumento. No eres miembro de la Noche Dorada, Arlinn Kord. Nunca lo has sido.
Arlinn sostuvo la mirada de Rembert. No pudo replicar nada. El nudo de emociones que había ahogado sus palabras tantos años atrás había vuelto a hacer lo mismo. Sin embargo, esta vez el nudo tenía bordes afilados que se clavaban como los dedos de un diablo, perforando el interior de su garganta y las cuencas de sus ojos.
De pronto fue Rembert quien apartó la mirada. Dejó escapar un gran suspiro y se apartó de ella―. Lárgate. ―Señaló en dirección al corredor, pero evitó mirarla a los ojos y bajó la cabeza―. Márchate de aquí y no vuelvas nunca. Si algún día vuelvo a verte, pondré fin a tu vida.
Arlinn tomó aire para hablar, pero la voz de Rembert, rebosante de poder sagrado, ahogó sus palabras―. ¡Lárgate!
Como si la hubiesen convocado, el ángel descendió en picado por la espalda de los cátaros.
Arlinn no pudo advertirles lo bastante rápido. Tampoco pudo advertir a Rembert. El ángel chilló al atrapar a Rembert por los brazos con sus dedos ensangrentados. El archimago se sobresaltó al ver que lo elevaban en el aire.
Los demás cátaros volvieron las armas contra el ángel y Arlinn se levantó sobre sus cuartos traseros. Sus instintos protectores tomaban el control.
―¡Quietos! ¡Formad filas! ―gritó Rembert a sus cátaros, dirigiéndolos aunque se encontrara suspendido en el aire―. ¡No deis la espalda al monstruo! ¡Matad a la licántropa!
Los cátaros parecían confusos. Algunos volvieron su atención hacia Arlinn, mientras que otros siguieron encarados con el ángel loco. El ángel soltó una carcajada muy similar a la de un diablo y sus manos empezaron a emitir un brillo sagrado y sanguinolento alrededor de los brazos de Rembert. Iba a matarlo allí, en el cielo; a terminar con su vida sin apenas esfuerzo.
Una de los cátaros lanzó una flecha hacia el ángel, pero pasó inútilmente por encima de su hombro. El ángel mostró los dientes a la mujer―. ¡Tú serás la siguiente, impura!
Arlinn había tenido suficiente. Aquello había durado demasiado. Reunió fuerzas en sus gruesos músculos y saltó por encima de las cabezas de los asombrados cátaros. Consiguió morder al ángel en una bota y clavó los dientes en el cuero, tirando de ella hacia abajo y haciendo que cayera de lado. El ángel se estampó contra el suelo con un fuerte ruido seco y Rembert salió rodando. Arlinn no perdió el tiempo. Se abalanzó sobre el ser sagrado y hundió los dientes en su carne. Ahora era toda músculos y fuerza, impulsada por el poder salvaje de la licantropía, la maldición que para ella se había convertido en una bendición.
El ángel demente murió en cuestión de segundos.
Arlinn se volvió hacia los cátaros jadeando, pero no la habían rodeado, sino que estaban agrupados al borde del acantilado, algunos tumbados y estirándose hacia abajo mientras otros los sujetaban. No había rastro de Rembert. Arlinn se inquietó y corrió hacia allí en cuanto empezó a deducir lo que había ocurrido.
No se equivocaba. Recopiló los detalles de la escena mientras su cuerpo actuaba. Rembert estaba herido y había caído en el tronco retorcido de un árbol muerto; no resistiría su peso mucho tiempo. Estaba demasiado lejos como para alcanzarlo desde el borde del acantilado, así que Arlinn descendió hasta un árbol cercano. Aferrándose a la madera húmeda con una garra, se descolgó y ofreció la otra a Rembert.
El archimago se sobresaltó al verla y se encogió de miedo.
Arlinn se estiró más, rogándole en silencio que sujetase su garra.
―Monstruo ―balbució Rembert finalmente―. Te mataré.
Una sensación de decepción subió por la garganta de Arlinn, pero se la tragó. Aquellas palabras eran fruto del dolor y el miedo. Había mucho dolor entre ellos dos. Pero también había un vínculo: el de la Noche Dorada. Para siempre. Arlinn cerró los ojos y agradeció recobrar su forma humana. No pensaba permitir que el archimago muriera aquella noche por culpa del miedo. Cuando volvió a abrir los ojos, vio su mano humana tendida en dirección a Rembert―. Dame la mano ―le pidió.

―Lo hice ―aceptó ella.
―Mataste a los demás.
―Lo hice.
―No puedo... No pienso...
―Ya no soy esclava de la maldición ―dijo Arlinn―. Ahora tengo libertad para ser una protectora, como debía ser. Por favor... Una vez me conociste; conóceme de nuevo.
Los ojos de Rembert brillaban detrás de las lágrimas mientras el tronco crujía bajo su peso.
―Dame la mano ―le rogó de nuevo.
―Que Avacyn me ayude... ―susurró Rembert armándose de valor y levantando el brazo.
―Avacyn ha desaparecido ―dijo Arlinn―. Ahora tenemos que darnos fuerzas unos a otros.